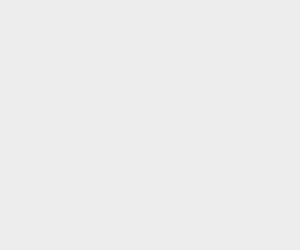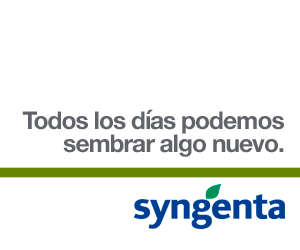Al frente de Wildlife Conservation Society Argentina, Mariano González Roglich hace un repaso de las seis décadas de trabajo en el país, con hitos como la protección de los pingüinos frente al empetrolamiento y los desafíos que implica el desarrollo de industrias extractivas y de hidrocarburos para la conservación de tierras y mares. “Tenemos un rol de conector muy grande”, describe el Director de la organización, y destaca la importancia de articular la voz y las necesidades de los distintos sectores para promover la coexistencia de las comunidades con la naturaleza.

¿Cuándo y cómo nace la filial argentina de la organización estadounidense de WCS?
Wildlife Conservation Society (WCS), como organización de conservación de la naturaleza, tiene 130 años de antigüedad. Se origina en el zoológico del Bronx, en Nueva York. En esa época se llamaba New York Zoological Society. La Argentina fue el primer país fuera de los Estados Unidos donde WCS empezó a trabajar en conservación en territorio, en 1964, así que el año pasado estuvimos celebrando los 60 años. En ese momento el trabajo tenía que ver con las grandes agregaciones de fauna en la Patagonia (como pingüinos, elefantes marinos, ballenas). Entonces, se presentaba una combinación de valores naturales con amenazas incipientes. Se puso mucho énfasis en investigación científica y en generar el conocimiento que se necesitaba, viendo qué herramientas se podían implementar para la conservación. WCS fue muy instrumental en el comienzo del turismo de naturaleza en la Patagonia, como el avistaje de ballenas.
¿Cómo fue evolucionando el trabajo de la organización en estos 60 años?
Fue cambiando y evolucionando a medida que iba avanzando el conocimiento como conservacionistas, con un crecimiento en cuanto a geografías y abordaje. En un origen tenía mucho que ver con preservar las especies en los lugares donde viven, mediante un trabajo científico. Al cabo del tiempo, entendimos que la conservación de naturaleza tiene que incluir eso y, además, todo el ecosistema de alrededor, que llamamos “enfoques de paisaje”. A su vez, el trabajo se fue expandiendo hasta cubrir toda la Argentina.
¿Cómo se conforman los principales programas que tiene WCS en la Argentina?
Dividimos los programas en dos grandes secciones, respetando los ambientes naturales: conservación costero-marina y conservación terrestre. Las líneas históricas de trabajo son en áreas protegidas y en ambientes productivos. La superficie protegida del país ronda el 8 por ciento del mar y el 11 por ciento en tierra, cuando aspiramos a llegar a un 30 por ciento protegido como parte de las metas globales. Esto quiere decir que el 90 por ciento restante no está protegido, y esos son ecosistemas productivos, donde hay actividades para generar bienes y servicios. Ahí también nuestro enfoque fue evolucionando para incorporar trabajo en ambientes productivos. Por ejemplo, un programa que marca la filosofía de lo que hacemos, y que está creciendo mucho, es el de ganadería regenerativa amigable con la vida silvestre. Es un proyecto que surgió hace 30 años, con investigadores del Conicet, tratando de encontrar maneras para que coexista la producción ganadera en Patagonia con la conservación de la fauna. Estamos trabajando con alrededor de 100 productores (desde el sur de Mendoza hasta Tierra del Fuego), dándoles las herramientas para evitar la matanza del puma. Para eso tenemos un criadero de perros protectores de ganado. Además, los productores reciben una certificación que les permite tener un plus en el valor de la fibra que venden. Intentamos generar incentivos económicos para que a los productores les resulte más fácil hacer las cosas de un modo amigable con la naturaleza, como un componente extra que es el de mitigación al cambio climático: bonos de carbono para que recompense por un trabajo que requiere dedicación extra.
“La Argentina fue el primer país fuera de los Estados Unidos donde WCS empezó a trabajar en conservación en territorio, en 1964”
¿Hay interés por parte de los productores de incorporar estas estrategias?
Ahora tenemos más interés de productores que capacidad nuestra, así que estamos viendo cómo cubrirlo. Esto incluye desde el trabajo con el productor hasta toda la cadena de valor, trabajando con hilanderías en la Argentina, en Europa, empresas de indumentaria de lujo, que son últimamente los compradores de las fibras merino y mohair. Incluso, ante el crecimiento de la población de guanacos, promovemos la producción de fibras por parte de los productores, con un método de esquila en silvestría, manteniendo las poblaciones silvestres y ayudándolos, luego, a comercializarla, porque es muy fina y de alto valor, pero el mercado todavía no la conoce.
¿Cuántas personas conforman hoy el equipo local?
Somos 70 personas en la Argentina, con un crecimiento grande estos últimos años del equipo y de los proyectos. Hay tres oficinas físicas (en Buenos Aires, Puerto Madryn y Junín de los Andes), pero para nosotros es clave la presencia en territorio. Tenemos equipo distribuido desde Jujuy hasta Tierra del Fuego.
¿Hay participación de voluntarios junto con el equipo profesional?
No tenemos un programa de voluntariado formal, pero sí hay voluntarios por proyectos o pasantías.

¿Cómo es el trabajo en conjunto con los otros equipos a nivel regional y global?
A nivel global, la sede central sigue estando en el zoológico del Bronx, y si bien antes estaba muy basado en la casa matriz, hace cerca de siete años empezó un proceso de regionalización. Hoy tiene programas en más de 50 países, que están organizados por regiones. El programa de la Argentina es parte de la región del cono sur, que está también formada por Chile y Paraguay e incluye acciones en Uruguay.
¿De qué modo colaboran con organismos públicos a nivel nacional, provincial y local para llevar adelante políticas públicas?
A no ser que seas una organización civil que compre un pedazo de tierra y la gestiones, cuando hablamos de la conservación de ambientes y especies, de recursos naturales que son dominios de las provincias o de empresas, el trabajo es colaborativo. Ahí nuestro rol es respetar la soberanía de los estados y apoyarlos en la implementación de los modos más amigables con la vida silvestre. Trabajamos mucho con capacitaciones, transferencia de conocimiento, colecta de fondos para proyectos particulares; y también aportando capacidades y visiones, que por ahí se han implementado en otros lados. Esa es una de las ventajas de ser una red global de ONG. Por más que muchas veces sentimos que tenemos que estar creando herramientas y estrategias, hay mucho que ya se ha creado. Buscamos facilitar el diálogo.
“Dividimos los programas en dos grandes secciones, respetando los ambientes naturales: conservación costero-marina y conservación terrestre”
¿Cuánto trabajan la concientización de los particulares sobre el cuidado de la vida silvestre?
WCS ha tenido, particularmente en la Argentina, un perfil bastante bajo. Fue una decisión estratégica mantener un rol técnico. Eso es algo que estamos cambiando desde hace unos años, empezando a aumentar el relacionamiento y dando a conocer nuestras opiniones, con una mayor presencia en redes sociales y en medios, y con un trabajo de educación ambiental en escuelas en los lugares donde tenemos proyectos de conservación. Sabemos que como adultos los cambios nos cuestan mucho, pero cuando a alguien joven le introducís el concepto de la importancia de la naturaleza lo valora y lo ve de otro modo.
¿También se involucran con las comunidades de los lugares donde tienen incidencia?
Sí, la idea es siempre trabajar con las comunidades, respetándolas. Nuestro equipo históricamente era un grupo de biólogos, que era como se pensaba la conservación de naturaleza hace un tiempo. Hoy es muy interdisciplinario e involucra de modo central al ser humano. Por eso, hemos puesto bastante énfasis en incorporar estas capacidades que tienen que ver con cómo nos aseguramos de impactar positivamente. En el equipo hay una antropóloga y un profesional en educación ambiental que se dedican a mirar estos enfoques de trabajo. También el ángulo económico es fundamental. WCS es una organización que cuando empieza a trabajar en un lugar se queda mucho tiempo y tiene que ver con generar vínculos de confianza. Ponemos mucho énfasis en el trabajo a largo plazo. Escuchar las visiones y el conocimiento de las comunidades es clave para generar herramientas que después sean aceptadas por los vecinos.
¿Qué rol ocupa el sector empresario y de qué modo puede contribuir al cuidado del medio ambiente?
El rol empresario es fundamental. Todo lo que no es un área protegida son tierras privadas, lugares donde el sector privado genera actividades económicas. Creo que durante mucho tiempo los conservacionistas y los productivistas hemos estado en compartimentos un poco estancos. Esa división es arbitraria. Desde WCS hay mucha experiencia de trabajo con empresas, principalmente en Asia y África. Tenemos que trabajar cada vez más juntos, integrar nuestros conocimientos con los procesos productivos desde las etapas de planificación de los proyectos para intentar reducir los impactos.
Desde WCS Argentina, ¿de qué modo involucran a las empresas en sus proyectos?
Buscamos un enfoque colaborativo que sume capacidades. Siempre cuando empezamos a trabajar en un lugar hacemos un análisis del diferencial que WCS puede aportar. Estamos empezando a colaborar con empresas y cámaras empresarias para arrancar con capacitaciones y talleres, diseñando juntos modelos de negocio naturaleza positivos. Vemos un espacio de mucho potencial, con un foco en Patagonia y Andes. Un caso de éxito fue cuando logramos solucionar un problema muy grave, en los 80 y 90, que era el empetrolamiento de pingüinos en las costas (como Chubut y Santa Cruz) donde veníamos haciendo monitoreo, lo que nos permitía informarnos de lo que sucedía. Primero lo que se hizo fue aumentar la visibilidad del tema, lo que generó que las empresas, junto con el Estado y las organizaciones de la sociedad civil, empezaran a pensar soluciones. Una medida acordada fue que el agua de lastre no tenía que ir en los mismos tanques que la que se usaba para el combustible. Después, se cambiaron las rutas de movimiento de los barcos, alejándolos de la costa.

¿Cuáles son hoy los desafíos de conservación más relevantes del país?
Históricamente, si pensamos en conservación de naturaleza (y no en temas más urbanos, como la basura), la transformación de ecosistemas naturales por ecosistemas productivos ha sido y es un cambio muy importante que sigue afectando a algunas regiones, el Chaco principalmente. Los cambios en el uso de la tierra generan pérdida de biodiversidad y de especies, modificaciones al alterar los servicios ecosistémicos de los que como sociedad nos beneficiamos. Lo vemos como inundaciones, tormentas torrenciales. Ese sigue siendo uno de los retos más importantes. En estos últimos años se ha sumado el desarrollo de industrias extractivas y de hidrocarburos, donde la Argentina ocupa un lugar muy importante, pero toda oportunidad viene con desafíos. Ahí hay que empezar a trabajar lo antes posible con las empresas para asegurarnos de que ese desarrollo, que es importante (porque estamos hablando de una transición energética), cuente con las herramientas necesarias para hacerlo lo más naturaleza positivo posible para que estas actividades no generen una pérdida de biodiversidad o un impacto negativo. Si las planificamos, hasta podemos terminar en mejores condiciones a las iniciales. Esos serían los desafíos principales de los que tenemos más control. Después hay cuestiones supranacionales, como el cambio climático.
A nivel personal, ¿qué implica estar al frente de una organización como WCS?
Es un desafío profesional enorme y muy positivo. WCS es una de las grandes organizaciones globales de conservación, de gran prestigio, con mucha historia y gran capacidad para generar cambios. Desde el rol como facilitadores de lo técnico hay muchísimo para aportar. Además, para mí implica manejar un equipo grande, pero con un grupo tan sólido y cálidamente humano ha sido un placer.