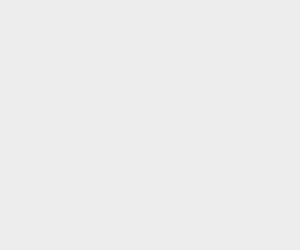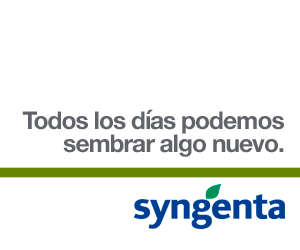FSC es una organización sin fines de lucro que promueve la gestión responsable de los bosques del mundo, garantizando que los productos forestales provengan de fuentes que cumplen con altos estándares ambientales, sociales y económicos. Esteban Carabelli, Director de FSC en Argentina, lo explica en detalle en esta entrevista.
El Forest Stewardship Council (FSC) es una organización internacional creada en 1994 con el objetivo de establecer estándares para la gestión responsable de los bosques. Surgió como respuesta a la falta de compromisos gubernamentales tras la Conferencia de Río y a los conflictos entre el sector forestal y organizaciones ambientales, que promovían boicots a la compra de madera debido a la deforestación. Para resolver estas tensiones, FSC implementó un sistema de gobernanza tricameral, donde empresas, sindicatos y ONG participan equitativamente en la toma de decisiones.
Con sede central en Alemania y oficinas en varias regiones del mundo, FSC certifica bosques en más de 80 países, asegurando que su manejo cumple con criterios ambientales y sociales. Además, supervisa la cadena de custodia de los productos forestales, garantizando su trazabilidad desde el bosque hasta su comercialización. Su certificación no solo verifica prácticas sostenibles, sino que también exige el cumplimiento de derechos laborales y sociales fundamentales.
Para hablar de todo esto y particularmente de la labor en nuestro país, PRESENTE entrevistó a Esteban Carabelli, Director de FSC en Argentina. Licenciado en Ciencias Ambientales en la Universidad del Salvador (USAL) y con una maestría en ciencias aplicadas al sector forestal, en Nueva Zelanda, Carabelli está a cargo de la oficina de FSC en Argentina desde su creación, en 2018.
¿Cómo nació la idea de estudiar Ciencias Ambientales?
El contexto era la Conferencia de Río 92 [Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo]. Yo cursaba quinto año y estaba sensibilizado con temas de sustentabilidad y ambientales. Era voluntario en una reserva, sentía peso por vivir en una ciudad, me resultaba un ambiente poco amigable, y tenía esa vocación de salir y estar en la naturaleza. Se hablaba de deforestación, cambio climático, contaminación, Riachuelo. Muchos de los problemas ambientales estaban presentados. Me gustaba Ingeniería Forestal, pero tenía que mudarme a La Plata y no estaban las condiciones para hacerlo. Me quedé frustrado con lo forestal, pero lo retomé después. Hace poco encontré un cuaderno de primer grado, en donde me preguntaban qué quería ser cuando fuera grande, y yo había puesto: “ingeniero en maderas”.
Estás a cargo de FSC desde 2018, cuando se creó la oficina en la Argentina. ¿Cuándo surge FSC a nivel global?
Formalmente, en 1994. En 1993, después de la Conferencia de Río, había algunos asociados, pero había pocos compromisos vinculantes de los gobiernos. Nació entonces un compromiso desde la sociedad civil y el sector forestal, que estaban muy enfrentados entre ellos, porque había un boicot de las ONG más grandes, que hacían campañas públicas para no comprar madera, ya que asociaban explotación forestal a deforestación. Las empresas forestales explicaron que no era necesariamente así, y ahí empezó un proceso de diálogo. Se creó un sistema de gobierno tricameral en FSC: empresas, sindicatos y ONG ambientales. Cada miembro que ingresa, sea empresa o individuo, de acuerdo con su actividad principal, es asignado a una de estas tres cámaras. Sus votos en asamblea se hacen desde esa cámara y el conteo de votos se realiza en el interior de la cámara. Tiene que haber mayoría simple en cada cámara para que se tome una decisión. Con esto, se asegura que ninguna decisión con un sesgo demasiado ambiental o demasiado económico termine convenciendo al resto. La generación del diálogo para construir consensos es la raíz de FSC. En el estatuto dice que los consejos directivos tanto de FSC internacional como de las oficinas nacionales sean múltiplos de tres para asegurar la estructura tricameral en la toma de decisiones.

¿En qué países tiene presencia FSC?
Hay muchas respuestas para esa pregunta. La oficina central está en Alemania. Después hay oficinas regionales que atienden a África, Asia y algunas partes de Latinoamérica. Además, hay 30 oficinas nacionales en el mundo. Pero ¿dónde se usan los estándares? En muchos países. No hay oficina, por ejemplo, en Uruguay, pero eso no impide que haya una oficina certificada ahí. El dueño de un bosque quiere aplicar el estándar, llama a una certificadora y esta manda a su auditor, que hace la revisión de terreno y emite un certificado. En el mundo hay 80 países donde hay bosques certificados. Cuando el producto sale del bosque y pasa a la transformación, empieza la trazabilidad, la cadena de custodia; son 140 los países que tienen industrias certificadas según estándar FSC, porque el estándar se puede usar haya o no una oficina. Existe la norma y la entidad que certifica. Por último, ¿dónde se venden productos certificados? Probablemente en todos los países del mundo.
¿Cuántas organizaciones son miembros hoy de FSC?
Entre organizaciones (lucrativas y no lucrativas) e individuos, a nivel global son 1100. En nuestro país, son 40.
Digamos que yo tengo una empresa forestal y quiero certificarla. ¿Cómo hago?
Lo primero es interiorizarte en lo que es el estándar, la norma de FSC, los principios y criterios de manejo forestal y luego hacer una autoevaluación. Si sentís que estás en condiciones, lo siguiente va a ser convocar una entidad de certificación, que hará una serie de preguntas: dónde está localizada la empresa, qué superficie tiene, cuántos operarios trabajan, qué productos se fabrican, y se programa una primera auditoría. Antes de eso, el auditor te pide que le muestres el título de propiedad, si tenés derechos para usar el bosque, empleados, recibos de sueldo, pago de impuestos, porque la norma abarca la legislación nacional más lo de FSC en particular. Ese es el control documental. Después, viene la etapa de lanzamiento de la consulta pública: se avisa a las partes interesadas en tu operación forestal. Estas partes son definidas por vos, el interesado en la certificación. Pueden ser la escuela de la zona, los municipios en los que operás, el ministerio de ecología, las ONG, vecinos a los que les generás trabajo, gente que se queja por las operaciones porque levantan polvo, etc. El estándar pide que convoques a esas partes. Cuando se lanza la auditoría, se avisa la fecha. Si necesitás una entrevista, se agenda. Si es una empresa de más de 10.000 hectáreas, se hace una audiencia pública.
Luego supongo que viene la evaluación en terreno, que debe ser lo más complicado.
Así es, porque tenemos en cuenta todos los derechos, entre ellos los laborales: trabajo digno, horas extra, condiciones de transporte para ir al bosque, condiciones de habitación en el bosque, capacitación, higiene y seguridad. Se ve cómo está equipado el trabajador, cómo trabaja, cómo se agacha, cómo agarra la motosierra, cómo usa el casco. Se hacen entrevistas a los operarios forestales sin que haya gente de la dirección. Siempre se invita al sindicato, al delegado, por fuera de la auditoría para que haga aportes si quiere. Con esos controles cruzados, se puede escapar algo, pero se cierra mucho el círculo.
También se van a ver los campos de cosecha, dónde se planta, los agroquímicos, el depósito de agroquímicos. Si hay pueblos originarios vecinos que están haciendo uso del área de operación, se incorpora un experto social al equipo (ingeniero forestal, antropólogo, sociólogo, biólogo si hay ecosistemas amenazados). En esos días de auditoría, que a veces duran hasta dos semanas, se usan vehículos terrestres e incluso sobrevuelos.
Cuando termina la etapa de campo, se realiza el análisis de información y la escritura de informe. Luego se hace la devolución, y hay una reunión de cierre, un derecho a descargo y, finalmente, un informe acordado. Tanto el informe como el resumen de auditoría, en donde se incluyen las no conformidades, son públicos.
¿Cómo hacen para verificar que se siga cumpliendo la norma?
Hay auditorías anuales parciales programadas, realizadas por las empresas auditoras. Se vuelve a todo el proceso: si la cosecha cambió, si hay nuevas actividades, se hace nuevamente el anuncio público, se toman las denuncias hechas (por ejemplo, un tractor pasó por un lugar que no debe). Cada cinco años, se vuelve a hacer evaluación completa, y se tienen que cumplir 70 criterios de diez principios. En total, son 200 indicadores.
¿Qué tipos de certificación existen en FSC?
Las principales son manejo forestal y cadena de custodia. La primero es todo lo que ocurre en el bosque o plantación forestal, donde hay un administrador del bosque, que puede ser dueño, tener los derechos o, en otros países, ser una concesión del Estado. Sobre esa unidad de manejo, rinde cuentas sobre indicadores. Esto le va a dar la posibilidad de vender madera u otros productos forestales no madereros (por ejemplo, en Brasil nueces o azaí, que es el fruto de un tipo de palmera). Una vez que salió el certificado de producto, sigue un camino de procesamiento: va al aserradero o a la planta de extracción de pulpa. Esa instalación debe tener cadena de custodia FSC para poder demostrar que el producto final está certificado. En ese eslabón de la cadena, además de la trazabilidad, también hace unos años se sumaron requisitos laborales fundamentales. En una discusión interna, dijimos que en el bosque se pedía mucho y en la cadena de custodia solo se veía el camino del producto y obviábamos temas críticos, entonces se incorporó la vigilancia sobre requisitos laborales fundamentales, convenios OIT sobre edad mínima, trabajo forzoso, libertad de asociación y discriminación religiosa, cultural, política. Es amplia, es difícil de auditar, hay muchas subjetividades, pero permite una estructura.
¿Cuántos bosques certificados hay en la Argentina?
Hoy hay 560.000 hectáreas certificadas. Dentro de esa superficie, que hoy tienen diez empresas en la Argentina, hay áreas de conservación que el propio sistema les exige tener, porque cuentan con especies amenazadas. Se exige un mínimo del 10 por ciento y en la Argentina hay un 30 por ciento en promedio. Son 180.000 hectáreas que incluyen bosques nativos, pastizales naturales y humedales. La diversidad de ambientes está representada. En otra parte del estándar dice que hay que revisar si dentro de esas áreas hay algunas de alto valor de conservación, porque merecen un tratamiento especial. Por ejemplo, un sector de solo diez hectáreas que está arriba de un planchón de piedras donde crecen unos cactus y herbáceas únicas. Ese lugar no se puede tratar como otros. Ese concepto de “alto valor de conservación” no es solo ambiental, también abarca temas sociales, empezando por necesidades básicas. Por ejemplo, un lugar con el que una comunidad tiene fuerte dependencia porque hay una naciente de agua que le permite subsistir o un sector del bosque en el que hay plantas frutales. Todo ese componente de subsistencia, si es único, pasa a ser de alto valor de conservación. También puede ser cultural, por ejemplo, el lugar en el que se hacen adoraciones o hay un cementerio o una planta importante para una comunidad. Hay empresas en Corrientes que tienen ruinas jesuíticas, por ejemplo. El estándar dice: identificalos, hacé consultas, informate, precisá bien cuáles son los valores y establecé un plan de manejo: qué vas a hacer para cuidarlo, qué cosas de tu operación forestal vas a evitar, qué vas a promover, cuáles son las amenazas. ¿Entra gente a recolectar, a cazar, a robar? ¿Qué se hace? ¿Cómo controlás? ¿Qué precauciones tomás para que el alto valor no se degrade?
¿Por qué es clave promover una silvicultura responsable?
Los bosques y las plantaciones son una posibilidad que tenemos como sociedad para responder a necesidades cotidianas. Estos recursos son renovables si están bien manejados, no se agotan y brindan soluciones factibles de ser recicladas. Una mesa se recicla, una construcción de madera tiene virtudes en cuanto a lo acústico, a lo térmico, a las condiciones de confort, hasta en la salud. Aprovechar los beneficios que nos dan los bosques de una manera tal en la que no atentemos contra la existencia de ellos es fundamental. Son proveedores de papel, de cartón. En el mundo del packaging, la migración del plástico al cartón es una solución concreta y tangible. Si yo puedo fabricar un producto proveniente de madera y aseguro los altos valores de conservación, el trabajo digno, genero empleo local porque la norma pide contratar legalmente empleados y servicios, y el producto tiene un precio competitivo en el mercado, la solución es buena para todos.
¿Qué trabajo está haciendo FSC con el sector vitivinícola?
El año pasado nos contactamos con el sector en Francia, España, Portugal y Chile. Ellos tienen alcornocales, bosques donde se produce el corcho, que están certificados y bodegas que demandan corchos certificados. En Francia, también hay producción de barricas certificadas. En la Argentina, nos contactamos con las cámaras, con las bodegas, con Wines of Argentina y les hablamos de la relación entre el vino y los bosques: desde el uso del corcho o las barricas hasta los postes que sostienen las vides. En lo comercial, están la etiqueta de papel, la caja de cartón o madera y el pallet de transporte. Son oportunidades de interacción. Nuestra óptica es ir por la mejora: cajas, corchos, pallets. Cada emprendimiento tiene sus propios desafíos.

¿Qué proyectos tienen en lo inmediato?
Hay un desafío sostenido que es que FSC se conozca, más allá del reconocimiento del logo, que se sepa qué hay detrás. Eso lo asumimos muy en el presente y la manera de avanzar en eso es cooperando y trabajando con las empresas certificadas (que en la Argentina son diez en el bosque y 150 en la parte industrial) para que lo difundan con sus medios de comunicación, en sus actividades, ferias, etc.
Otros aliados para la difusión son empresas que no participan en la cadena, no transforman el producto, no fabrican, pero son usuarias, compran packaging certificado. Todomoda, Isadora o McDonald’s se asociaron al sistema, quieren contar que usan productos certificados. No van a tener una auditoría porque no cambian el producto, pero nosotros damos licencias de marca. Estas empresas, al contrario de las mayoristas que fabrican papel, tienen muy cerca al consumidor final, por eso ayudan en la difusión.
La otra línea es el trabajo en bosques nativos. Ahí queremos trabajar más con el mueble y la construcción. Funciona con maderas de plantaciones que ya están disponibles en el mercado, que nos permite crecer con productores más chicos. La idea es que se abastezcan de madera sustentable. Como hacemos con el sector vitivinícola, brindamos capacitaciones gratuitas, ferias, congresos.
En paralelo a mueble y construcción, estamos viendo lo que es el carbón, muy cotizado en Europa. Allí hay un reglamento nuevo que exige que cualquier producto que entre a ese continente demuestre que cumplió con la ley en su país de origen, que se conoce de dónde viene a lo largo de toda la cadena, la fecha de corte del árbol, la especie, si se replantó. Parte de nuestro trabajo es acompañar a las empresas que exportan ya sea directo a Europa o a través de un tercer país. Lo importante es que en el bosque se hayan cumplido las cuestiones de legalidad y sustentabilidad. FSC es la herramienta natural para dar respuesta a eso.