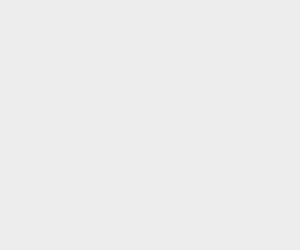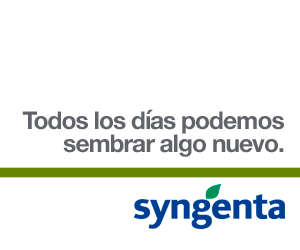Diez respuestas a diez interrogantes sobre RSE según Malena Schvartz, Jefa de Relaciones Institucionales en Visuar.
1.Tres palabras que definan responsabilidad social empresaria.
Coherencia. Compromiso. Impacto.
2.¿Con qué personaje o suceso histórico/social identificás una buena gestión de RSE?
Identifico a la pandemia de COVID-19 como un momento bisagra donde se puso a prueba la responsabilidad social empresaria en un sentido real, no solo discursivo. Durante ese tiempo, muchas empresas debieron salir de su lógica habitual para garantizar no solo continuidad operativa, sino también cuidado del personal, donaciones, reconfiguración de cadenas productivas, accesibilidad tecnológica y apoyo al sistema sanitario. Fue un contexto límite donde la RSE no podía presentarse como opcional ni decorativa. El discurso debió volverse acción, y quedó claro que gestionar responsabilidad social no es “hacer algo cuando se puede”, sino hacerse cargo cuando no queda otra opción.
3.¿Qué libro le recomendarías a quien gestiona la RSE de una compañía?
Mugre rosa, de Fernanda Trías. Aunque no es un libro técnico ni sobre empresas, plantea con enorme potencia simbólica qué ocurre cuando los sistemas (sanitarios, ambientales, sociales) colapsan. La novela incomoda en el mejor sentido; nos interpela sobre las consecuencias de la indiferencia institucional, la fragilidad de los seres humanos y el costo humano de no actuar a tiempo. Quien trabaja en RSE necesita algo más que manuales, se necesita sensibilidad para comprender los signos del colapso, capacidad de respuesta ética y compromiso. Mugre rosa no ofrece fórmulas ni recetas, pero sí una advertencia: cuando los sistemas no cuidan, la vida se deteriora. Y ese también es el campo de la responsabilidad.
4.¿RSE, moda o realidad?
Creo que ambas y el riesgo está en no distinguirlas. La RSE es una necesidad estructural para sostener legitimidad en el tiempo. Pero muchas empresas la usan como “branding emocional” sin modificar procesos. El problema no es que se haya vuelto tendencia, sino cuando se vacía de contenido. Cuando se hace con convicción, de manera orgánica, se vuelve parte del ADN de la compañía. Cuando se hace por presión, es superficialidad, maquillaje y frivolidad.
5.No puede faltar en la oficina del responsable de RSE…
Una agenda con más preguntas que respuestas. También, la capacidad de articular política, empresa y contexto. Gestionar RSE no es solo coordinar acciones aisladas, sino entender de forma profunda cómo cada decisión empresarial impacta en el entramado social, ambiental, educativo y cada área donde esa responsabilidad tenga un peso y un resultado concreto.
6.¿Qué obstáculos debe superar una empresa que da sus primeros pasos en la RSE?
El primero es cultural: dejar atrás la idea de que RSE es caridad o gasto. Además, la falta de métricas claras, la desconexión entre las acciones y el negocio principal, y la dificultad de alinear lo discursivo con lo operativo. Pero el mayor obstáculo suele ser la falta de convicción auténtica desde la dirección. ¿Qué estamos dando por hecho? Que las empresas quieren hacer RSE. Pero muchas lo hacen solo por exigencia externa o por tendencia. Si no hay una decisión estratégica real y genuina, se cae en la inercia de lo superficial.
7.Comunicación de RSE, ¿marketing o replicabilidad?
Depende del sentido que se le dé. Si es solo marketing, pierde legitimidad. Si comunica para ser replicada, gana valor colectivo. La comunicación en RSE tiene que rendir cuentas, construir confianza e inspirar y contagiar a los demás a ser parte de esta responsabilidad. Muchos se preguntan por qué y para qué comunicar, y la respuesta, para mí, es para mostrar impacto, abrir procesos, generar transparencia y transmitir compromiso.
8.¿Cómo podemos contribuir los ciudadanos y consumidores con la RSE?
Exigiendo coherencia, preguntando de dónde viene lo que consumimos. Recompensando con nuestras decisiones a las empresas que toman decisiones y tienen resultados que suman de manera colectiva. Pero también reconociendo que el poder de decisión está desigualmente distribuido. No todas las personas pueden elegir “con conciencia” si eso implica pagar más o acceder menos. Entonces, más que depositar toda la responsabilidad en el consumidor, hay que construir ciudadanía crítica y exigir cambios estructurales que no dependan solo del consumo individual.
9.¿Cuál es la empresa socialmente más responsable del mundo?
No hay una sola. Hay muchas que suman en algunas cosas y fallan en otras. Muchas empresas multinacionales desarrollan políticas modelo en sostenibilidad, pero terminan siendo cuestionadas por malas prácticas laborales. Afirmar que una empresa es “la más responsable” simplifica un debate que necesita complejidad y que todavía tiene mucho camino que recorrer. Lo importante no es coronar una marca, sino analizar procesos, contextos y resultados con honestidad, y poder contagiar y llegar a más empresas que comprendan la necesidad de ser responsables sociales.
10.¿Somos un país socialmente responsable?
No creo si lo pensamos en términos estructurales. Pero sí hay una sociedad civil históricamente activa, con alta sensibilidad frente a lo colectivo. El problema es que el Estado, las empresas y la ciudadanía muchas veces funcionan en paralelo. Faltan políticas públicas que articulen, evalúen impacto y generen continuidad. Sin integración sistémica, la RSE queda librada a la voluntad privada o a esfuerzos aislados. Tampoco considero que la Argentina pueda evaluarse como si fuera una empresa. Pero sí se puede observar el nivel de corresponsabilidad entre actores, y ahí es donde todavía hay mucho por construir.