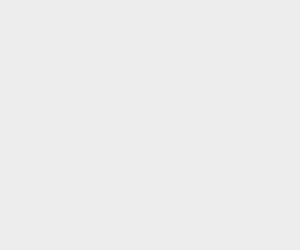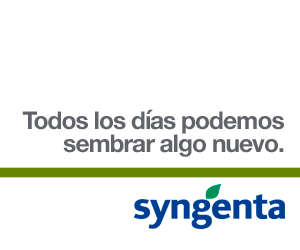Dolores Brizuela nació en Bahía Blanca porque su padre, que estaba en la Marina, había sido asignado a esa ciudad. El destino quiso que volviera a esa localidad como parte de un plantel de jóvenes profesionales para trabajar en la planta de Dow Argentina, la empresa petroquímica líder mundial con sede en Estados Unidos. Ingeniera industrial egresada de la Universidad de Buenos Aires (UBA), comenzó su trayectoria en el sector lácteo, pero fue en la cartelera de su facultad donde descubrió una oportunidad que transformaría su camino. Del sector lácteo a los crackers en plantas de polietileno, de la aplicación comercial al desarrollo técnico, recorrió un mundo fascinante de procesos y tecnologías, sin perder nunca la curiosidad por entender cómo funciona la energía detrás de cada producto.
Con espíritu inquieto y capacidad de adaptación, asumió roles cada vez más estratégicos donde combinó desarrollo de mercado con visión global. Hoy, como Directora de Negocio en Argentina y Región Sur de América Latina, coordina operaciones con base en nuestro país.
En la entrevista con PRESENTE, realizada en las oficinas de Dow frente al Río de la Plata, explicó con entusiasmo los procesos que tienen lugar para transformar el gas en otros productos y habló de las acciones de RSE de la compañía: desde la escucha activa en la comunidad hasta el desarrollo de material reciclable, pasando por la optimización de la huella de carbono y las redes de inclusión.
¿Cómo comenzó tu carrera en Dow?
Soy ingeniera industrial, egresada de la UBA. Me gustaban los números, pero también lo comercial; elegí la carrera porque quería estudiar algo que combinara lo técnico con lo económico. Empecé a trabajar en Compras, en Danone, y en 2001 vi en la cartelera de la facultad un pedido de Dow. Fui a la entrevista solo para practicar. No me quería ir de donde estaba, pero me llamó mucho trabajar en una planta. Entré en un plan de jóvenes profesionales, empecé un lunes y me recibí un viernes. Me mudé a Bahía Blanca, lugar al que no había vuelto desde los 9 años. No tenía claridad de la dimensión de la planta, del proceso, y me encantó. Están los crackers, que es el corazón donde se fabrica el producto con el que después las plantas hacen el polietileno. Son manzanas al aire libre con caños, con hornos altos como edificios. El proceso arranca en 1000 grados y termina en 100 bajo cero. Cómo funciona eso y cómo se integra la energía fue algo que me fascinó. Me quedé cuatro años en Bahía. Fuimos rotando en distintas plantas, hasta que me dieron un puesto fijo como ingeniera de producción en los crackers. Yo quería pasarme a otra zona del cracker, pero no se daba la oportunidad. Había un sector del que nunca había escuchado hablar, que se llama TS&D (Technical, Service and Development), un departamento muy grande, que es la pata de investigación y desarrollo, que trabaja muy de cerca con el cliente. No es el que está diseñando la molécula y el catalizador, sino el que ve cómo hacer una tubería plástica mejor, bien en la aplicación final. Yo había estado en Tarragona, en España, en una gran planta. Ahí me habían ofrecido el mismo puesto, pero no me parecía tan distinto que acá, donde tenemos la planta más grande de Latinoamérica. Cuando volví, me ofrecieron un puesto en TS&D en Argentina, y me mudé a Buenos Aires. Era ingeniera técnica de cañerías de polietileno. Era la focal point de América Latina para ese producto y después pasé a ser TS&D Leader. Después ocupé una posición de marketing en Brasil y me gustó la parte de desarrollar mercados nuevos, no teníamos estructura de marketing en América Latina. Llegando a mis 35, tomé un rol global de marketing basado en Brasil y viajaba un montón. Ahí decidí tener un puesto por el que no se viajara tanto. Entré entonces en Hidrocarburos, que es lo que tengo a cargo hoy. Es un puesto comercial, donde necesitás mucho conocimiento técnico, y casi no se viaja porque la operación es principalmente en la Argentina. Hoy estoy en el sector comercial y soy responsable por el negocio. Soy Directora de Negocio en América Latina, pero la operación está principalmente en la Argentina.
¿En qué consiste el negocio en tu área?
Tenemos producción de gas en Vaca Muerta con YPF. El primer campo de gas no convencional lo desarrolló Dow con YPF. No es nuestro expertise, nosotros somos socios, pero la industria petroquímica, cuya materia prima es el gas, venía muy golpeada cuando faltaba gas. De 2007 a 2015, todos los inviernos teníamos que bajar la planta a la mitad de capacidad. En ese momento, nos asociamos a YPF con Vaca Muerta. En la Argentina también somos socios de una compañía que se llama Mega. Junto con Petrobras e YPF, Mega procesa el gas en Neuquén y saca los líquidos, los componentes más pesados, materia prima para la petroquímica.
Entonces, estamos integrados en el upstream (la producción del gas), en el midstream (procesar el gas) y nuestra operación core que es el downstream (la planta de Bahía). Para este negocio me ayudó mucho haber sido ingeniera de planta, porque hay que negociar contratos con empresas que no tienen muchas alternativas de clientes y nosotros tampoco de proveedores. Entonces, entender técnicamente ayuda a hacer contratos de largo plazo buenos para ambas partes.
Vayamos a algo más general. A alguien que no conoce Dow, ya que no es una empresa de consumidor final, ¿cómo le explicarías a qué se dedica?
Dow es una empresa petroquímica global, de las más grandes del mundo, que abarca distintos negocios. El principal, que es más de la mitad de lo que hacemos, es el que llamamos de Packaging & Specialty Plastics, en el que producimos polietileno, el plástico de mayor uso en el mundo, que vemos en un montón de aplicaciones (envases, productos de limpieza, silobolsas, tuberías, membranas). Tenemos otros negocios más de infraestructura: coatings para pintura, poliuretanos que van más a la industria de electrodomésticos y automotriz; siliconas para selladores de ventanas o aditivos en productos de higiene o de cosméticos. Es una empresa química, donde la mayor parte de los productos que hacemos son materia prima para otras industrias. Abastecemos a más del 90 por ciento de las industrias en químicos, aditivos o productos para empaque. En la Argentina, tenemos 700 empleados directos y alrededor de 600 indirectos. El 90 por ciento está en Bahía Blanca. Tenemos plantas en más de 30 países y oficinas en más de 100. En otros países, hay vendedores.
“Trabajamos en tratar de que todo el polietileno que fabricamos permita tener esa combinación de propiedades como rigidez y sello para que el envase sea reciclable”
¿Qué acciones de sustentabilidad encara la compañía?
Dow tienen objetivos de sustentabilidad muy ambiciosos. A mí me gusta, para simplificar, separarlos en dos grupos: los que tienen que ver con la huella de carbono y los que tienen que ver con circularidad. Como compañía petroquímica, arrancamos con procesos de alta intensidad energética, por eso tenemos varios trabajos alineados con la descarbonización, con cómo reducir nuestra huella de carbono en nuestros procesos actuales, siendo más eficientes, usando menos cantidad de combustible. Uno trata de integrar los procesos para que sean lo más eficientes posible por cuestiones ambientales y de costos. A su vez, tenemos el objetivo de reducir nuestra huella mediante el uso de energías renovables.
En Canadá, Dow está construyendo el primer cracker del mundo carbononeutral. Va a conseguir la neutralidad haciendo captura de dióxido de carbono subterráneo. La molécula de gas metano tiene un átomo de carbono. El oxígeno hace dióxido. En el proceso de Dow Canadá, en vez de usar metano, se va a usar hidrógeno, que junto al oxígeno forma agua, no tiene huella. Ese hidrógeno viene del gas, pero el dióxido que se generó cuando se produjo el hidrógeno se captura. Entonces, se utiliza un combustible que, si bien tiene origen fósil, produce carbono más fácil de capturar y de darle luego un almacenaje subterráneo. Eso hoy es la forma más viable para las empresas de alta intensidad energética de apuntar a una neutralidad.
Más allá de todos los procesos energéticos, hay que ir hacia ese tipo de solución o con energías renovables para que el ahorro en consumo eléctrico sea relevante. En nuestro caso, el consumo eléctrico es el 10 por ciento de nuestras emisiones. El consumo de combustible es lo que nos genera la principal huella de carbono.
Hablaste de energías renovables. ¿Qué cantidad de energía de la que usa la planta es renovable?
Casi el 75 por ciento de la energía de la planta de Bahía Blanca es renovable, este año estaremos cercanos al 80 por ciento. La gran dificultad de la energía renovable es cómo se transporta. Hoy el sistema eléctrico argentino no tiene suficiente capacidad de transmisión, y un parque eólico o solar puede generar 100 pero la mitad del tiempo está a 0. La intermitencia es costosa. Tal vez en algún momento esto evoluciona para que el almacenaje de energía sea menos costoso. Por otra parte, el edificio en el que estamos, en Buenos Aires, tiene certificación LEED (Liderazgo en Energía y Diseño Ambiental) y de accesibilidad.
¿Qué ocurre con la segunda pata, la de la circularidad?
Mucho de lo que producimos es un empaque no durable. Trabajamos muy fuerte en el departamento de TS&D, con nuestros clientes y los clientes de nuestros clientes. Nuestro producto es en forma de perlitas, y nuestros clientes, con máquinas que le dan forma, lo calientan y lo sellan, lo convierten en films, en pañales, en silobolsas, en tapitas, en envases. Nosotros trabajamos en esa cadena para que el diseño de los empaques pueda ser reciclable. El empaque es de muchos materiales: uno que da rigidez, otro que da sello, muchas veces son distintos y no necesariamente compatibles para reciclar. Trabajamos en tratar de que todo el polietileno que fabricamos permita tener esa combinación de propiedades como rigidez y sello para que el envase sea reciclable. Es algo en lo que venimos trabajando hace muchos años. Trabajamos sobre la aplicación, no solamente sobre el catalizador para hacer el pellet (la bolita), sino en cómo se comporta una vez que va a su uso final, con el objetivo de desarrollar resinas que permitan aplicaciones reciclables. Tenemos el objetivo para 2035 de que todas nuestras resinas que vayan para empaques sean después reciclables.
El objetivo más desafiante es que efectivamente se recicle, por eso hablamos de reciclabilidad y de circularidad. Ahí es más difícil, porque entran todos los actores, también los consumidores. En ese aspecto, trabajamos con cooperativas, que a veces toman el material parcialmente clasificado en nuestros hogares. Tenemos unas resinas que poseen más del 70 por ciento de contenido reciclado posconsumo, un reciclado que ya tuvo un uso, ya tuvo una vida útil y tratamos de que vuelva a ser un empaque. Los ayudamos a clasificar, para que se puedan volver a utilizar.
Recientemente, firmamos un acuerdo con Benito Roggio Ambiental, una de las compañías de gestión de residuos más grande de América Latina. Estamos trabajando con ellos en una unidad en la que reciben 1000 toneladas de residuos por día. Es un residuo sucio, que está con el pañal, con la yerba. Tienen una planta de tratamiento mecánico biológico donde separan y clasifican para poder volver a utilizarlo.
No hay mucha conciencia para reciclar. Trabajamos en la cadena con tecnología, con nuestro conocimiento, para que la circularidad ocurra. Pero eso no lo soluciona una empresa, hay que trabajar en políticas públicas. Tiene que haber colaboración, porque el reciclado es crítico y es costoso.

¿Qué políticas posee Dow respecto del trabajo con la comunidad y la educación?
Nuestra operación principal de Región Sur está en Bahía Blanca. Ahí trabajamos muy de cerca con nuestra comunidad. Estamos en las afueras, al lado de una localidad que se llama Ingeniero White, que tiene 12.000 habitantes. Hace 20 años trabajamos con ellos en lo que se llama un panel comunitario, formado por vecinos, referentes de clubes, sociedades de fomento, distintas instituciones, con quienes nos reunimos mensualmente y tenemos una escucha activa. Por un lado, les contamos de nuestros procesos, porque el que no sabe y ve una nube blanca, piensa en algo malo, pero es vapor. El objetivo es educarlos sobre lo que hacemos, que no se preocupen cuando no haya que preocuparse y que, si hay un evento no planeado, podamos contarles de qué se trata.
Por otro lado, escuchamos qué necesitan. Tenemos dos programas principales. Uno es Presupuesto Participativo: los propios referentes de la ciudad invitan a la comunidad a presentar proyectos que consideren importantes, desde hacer baños en una escuela hasta reformar un club o construir una plaza. Voluntarios de Dow los ayudan a presentarlo y la comunidad vota. Lo hacemos con FUNS, la Fundación de la Universidad del Sur, para darles transparencia a la selección y al uso de fondos, y financiamos a los que quedan seleccionados.
El otro programa se llama Buen Trabajo, y es para educar a la gente en oficios. Nos preocupa que haya soldadores, electricistas, mecánicos. En este caso, lo hicimos con la Universidad Tecnológica Nacional (UTN). También, junto con la Universidad del Sur, se creó hace varios años una tecnicatura en operaciones industriales. Nos costaba conseguir técnicos y operarios. Además, Dow da ayuda financiera a mujeres. Hoy en Región Sur hay 20 por ciento de mujeres, pero las oficinas tienen el 60 por ciento. Los puestos de liderazgo, el 50 por ciento. En cambio, en la parte operativa y técnica hay pocas.
¿De qué manera trabaja la empresa con la diversidad y la inclusión?
Tenemos diversas redes de inclusión. WIN es de las mujeres, trabajamos para que no sean discriminadas. Está la de LGBT, en donde también trabajamos internamente y con partners externos, por ejemplo, con la Dirección de Derechos Humanos de la ciudad. Prestamos el lugar para hacer concientización con proveedores, clientes, empresas. Después está DEN (Disability Employee Network), para trabajar con las personas con discapacidad. Por ejemplo, hay una par mía en Recursos Humanos que es ciega. Yo me enteré a los seis meses de trabajar con ella, no fue ningún problema la ceguera para su desempeño. También colaboramos con escuelas especiales, vienen talleres en donde trabaja gente con discapacidad. Tratamos de que los regalos empresariales vengan de allí. La gente se engancha mucho con el propósito. Tenemos el Programa Alborada: le damos pellets a una empresa que hace films, que ponen en las bolsitas de arranque. Otra red es PRIDE, que es la de inclusión etaria, para personas de más de 50 años que pueden sentir que no están siendo consideradas. Concientizamos sobre el valor de la experiencia. RISE es la red para empleados con menos de cinco años en la empresa. Hacemos acciones para que las personas tengan un on boarding adecuado. Vamos a las universidades a contar qué es Dow, por ejemplo. Trabajamos con la fundación Forge, que busca aumentar la empleabilidad para gente de bajos recursos económicos. Los empleados jóvenes se enganchan con la solidaridad, con tener un propósito, en una industria que no es muy sexy. También estamos tratando de llevar proveedores y clientes a la fundación Espartanos, con personas privadas de libertad. Queremos difundir y hacer más visible que todos podemos poner un granito de arena. Otra red es HLN (Hispanic Latin Network), tiene que ver con que los hispanos no nos sintamos discriminados en una firma global. Mi capacidad de dar una charla en inglés es distinta de la de alguien que nació en Estados Unidos, por ejemplo. La red da tips para que el hispano tenga mejor experiencia en una organización global con una matriz estadounidense. También ayuda a la integración argentino-brasilera. La idea es ayudarnos con las diferencias culturales y tomar lo bueno de esas diferencias.
Además, la inclusión define las políticas de beneficios que garantizan la equidad. Dow da licencias de paternidad además de maternidad. Cada hombre que va a tener un hijo tiene cuatro meses de licencia, que se puede tomar en el primer año de vida de su hijo. Implementamos que, cada vez que hay una licencia, alguien de otro departamento puede anotarse en el puesto vacante. Eso nos permite dar experiencia de trabajo aislada para personas que quieren conocer un sector, una función, un negocio, que le ocupa hasta un 20 por ciento de su tiempo. Esto funciona muy bien y tiene el doble valor de permitir rotaciones seguras. Todos los días trabajamos para educar, concientizar y garantizar espacios más diversos.